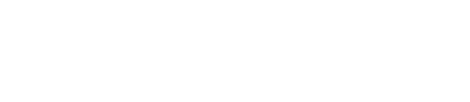Juan Carlos Paz Cárdenas es expresidente de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú
 La reciente suscripción de la Adenda N.º 5 al contrato de concesión del Puerto de Matarani no es simplemente un trámite jurídico. Es, en realidad, un acto político, económico y estratégico de primer orden. Marca la primera vez que el Estado peruano extiende una concesión portuaria hasta los 60 años, bajo reglas de transparencia y nuevas inversiones comprometidas. Pero más allá del caso específico, abre una conversación más amplia: ¿qué modelo de infraestructura queremos para las próximas décadas y cómo debe dialogar con la nueva geografía económica del país?
La reciente suscripción de la Adenda N.º 5 al contrato de concesión del Puerto de Matarani no es simplemente un trámite jurídico. Es, en realidad, un acto político, económico y estratégico de primer orden. Marca la primera vez que el Estado peruano extiende una concesión portuaria hasta los 60 años, bajo reglas de transparencia y nuevas inversiones comprometidas. Pero más allá del caso específico, abre una conversación más amplia: ¿qué modelo de infraestructura queremos para las próximas décadas y cómo debe dialogar con la nueva geografía económica del país?
Durante más de veinte años, el sistema portuario peruano ha probado que la asociación público-privada (APP) puede generar resultados sostenibles: modernización acelerada, reducción de costos logísticos y atracción de capital extranjero en entornos estables. Sin embargo, el tiempo obliga a una nueva mirada. La adenda de Matarani no solo prolonga un contrato suscrito hace un cuarto de siglo: renueva la confianza en el modelo portuario, lo adapta a un mundo donde los puertos ya no compiten solo por cargas, sino por ecosistemas logísticos, energéticos e industriales.
Matarani, administrado por Tisur, se ha consolidado como el gran puerto del sur andino: conecta minería, agroexportación y manufactura ligera; integra corredores desde Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno; y opera con estándares internacionales de eficiencia. Con la adenda, el concesionario asume nuevas inversiones en infraestructura, dragado, sostenibilidad y digitalización. Pero su verdadero valor es intangible: introduce previsibilidad. Permite planificar a largo plazo sin la incertidumbre de ciclos políticos o presupuestales.
Un indicador menos visible, pero sumamente revelador, es el cambio reciente en los flujos de carga hacia Bolivia. En los últimos dos años, Matarani ha logrado desplazar parcialmente al puerto de Arica como punto de trasvase, atendiendo importaciones bolivianas de acero procedentes de China —en lotes de entre 3 y 5 mil toneladas— y de malta desde Uruguay y Argentina —entre 5 y 6 mil toneladas por embarque—. Este desplazamiento no fue producto de un decreto, sino de una innovación competitiva: Tisur asumió voluntariamente el costo de almacenaje que Bolivia recibía gratuitamente en Arica y Antofagasta por acuerdos posteriores a la Guerra del Pacífico. La estrategia, más privada que diplomática, rompió una inercia logística histórica y convirtió a Matarani en una alternativa real para el comercio boliviano.
En el mismo sentido, el puerto podría desempeñar un rol creciente como puerta de ingreso de carne brasileña al Pacífico, un flujo emergente que confirma su capacidad de diversificar cargas y mercados.
A nivel estructural, la adenda inaugura un cambio de paradigma: del contrato rígido al contrato evolutivo. En lugar de esperar el vencimiento de una concesión para repensar inversiones, se reconoce que la infraestructura es un sistema vivo que debe actualizarse según la demanda, la tecnología y las condiciones del mercado. Este principio, recogido en la legislación portuaria, coloca al Perú en la línea de los países que entienden las concesiones como procesos dinámicos, más allá de las relaciones contractuales entre Estado y privado.
Con una mirada más amplia, Matarani puede convertirse en punto de anclaje del corredor bioceánico sur, integrando el altiplano boliviano y los ejes industriales brasileños con el Pacífico. Esa posibilidad redefine su rol: de puerto terminal a plataforma logística intercontinental. En un escenario de nearshoring y descarbonización, el sur del Perú puede atraer manufactura ligera y servicios logísticos para cadenas que buscan cercanía a los mercados del Pacífico sin los cuellos de botella del Atlántico.
El debate no debería centrarse en si extender o no las concesiones, sino en cómo usarlas estratégicamente. Una concesión ampliada no es un privilegio mercantilista: es una herramienta para asegurar inversiones que de otro modo no se ejecutarían, y para preservar el valor residual de activos que pertenecen, en última instancia, al país. El Estado mantiene su rol rector, pero con una mirada pragmática: menos administración directa, más gobernanza inteligente.
El caso Matarani también permite proyectar algo más ambicioso: un nuevo pacto logístico nacional. Si la estabilidad jurídica se combina con infraestructura complementaria —ferrocarril del sur, zonas logísticas en Arequipa, integración carretera con Brasil—, el Perú podría consolidar un gran eje portuario en el sur. En ese escenario, la descentralización dejaría de ser discurso político y se convertiría en estructura física tangible. La lección es clara: la infraestructura no debe medirse solo en montos de inversión, sino en valor sistémico. Lo que Matarani simboliza es un modelo maduro, capaz de evolucionar sin romperse, de atraer capital sin perder soberanía, y de mirar al futuro sin negar su historia.
El desafío, ahora, es replicar esa lógica en el conjunto del Sistema Portuario Nacional. Extender contratos no es perpetuar: es actualizar. La adenda de Matarani, si se interpreta correctamente, es un ensayo un futuro donde los puertos movilizan mercancías y también ideas, energía y desarrollo territorial.